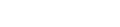Universidad Diego Portales
Universidad Diego Portales
05/16/2024 | Press release | Distributed by Public on 05/16/2024 08:38
Elizabeth Wagemann: “Me apasiona investigar sobre las formas de habitar y poner en crisis el concepto tradicional de vivienda”
La directora del Laboratorio Ciudad y Territorio, y coordinadora de investigación de la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño, es arquitecta y Magíster en Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Mphil y PhD in Architecture de la University of Cambridge. Ha sido docente e investigadora en varias universidades, incluyendo la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad Católica del Ecuador, la Universidad Mayor, y la Universidad de Concepción.
Como investigadora ha desarrollado estudios en torno a los riesgos de desastre y sostenibilidad urbana; el impacto de la pandemia en la forma de habitar las viviendas; la adaptación urbana y las soluciones basadas en la naturaleza para hacer frente a la crisis climática, entre otros temas. Actualmente, la académica está desarrollando un estudio sobre la relación entre vivienda y trabajo en el hogar, indagando el caso de las viviendas transitorias que fueron construidas tras los aluviones de 2015 en Atacama, Chile.
- Recientemente, fue parte de un estudio que exploró la relación entre vivienda y trabajo en el hogar (HBW). ¿Cuál es su interés respecto de este tema?
Para muchas familias la vivienda no es sólo un espacio para el alojamiento sino también su lugar de trabajo y de generación de ingresos (tanto formales como informales). Esto puede incluir actividades dentro y alrededor de la casa, como pequeñas tiendas para vender artículos de primera necesidad, para la producción de alimentos, la reparación de artículos, la prestación de servicios o el cultivo de plantas y cría de animales. En muchos casos, esta es su principal fuente de ingresos y es especialmente importante para las personas que comúnmente quedan excluidas del empleo formal, como las mujeres, las personas mayores y/o personas con discapacidad. Este ámbito, aunque ha sido abordado desde las ciencias sociales, está poco estudiado desde la arquitectura, por lo cual ha sido mi interés en los últimos años, para así contribuir al conocimiento de este tema.
- De acuerdo con su investigación, ¿cuánto se ha estudiado el vínculo entre hogar y generación de ingresos?
Se ha estudiado la dualidad de usos en la vivienda en contextos de vivienda social y asequible desde los años 80, siendo Graham Tipple, Peter Kellet y Katherine Gough, algunos de los autores principales. En estudios comparativos que realizaron en Sudáfrica, India, Indonesia y Bolivia, encontraron patrones entre los tipos de actividades económico-productivas en las viviendas que incluyen: la venta de productos básicos para el hogar, producción de alimentos; prestación de servicios; reparación (ropa, calzado, vehículos, etc.); y agricultura a pequeña escala (vegetales y animales). Estos estudios se basan en las condiciones sociales y económicas de los hogares, pero no profundizan sobre las dinámicas espaciales y de uso al interior de las viviendas al confluir el ámbito doméstico con el espacio de trabajo.
Las percepciones sobre el uso de la vivienda como lugar de trabajo son mixtas. Por un lado, las críticas señalan bajos estándares en el empleo, explotación y falta de visibilidad de trabajadores/as, posibles efectos ambientales, competencia desleal con negocios regulares (informalidad), e incumplimiento de normas de planificación. Por otro lado, estas actividades pueden beneficiar la economía local al entregar trabajo, bienes y servicios a vecinos/as, reduciendo gastos de traslado. Además, el tiempo dedicado a las actividades domésticas puede utilizarse para el trabajo, algo que afecta primordialmente a las mujeres con labores de cuidado.
- Según esta investigación, ¿cuánto ha cambiado la organización espacial de las viviendas?
Las viviendas siempre son modificadas, más allá de este estudio relacionado con el trabajo. Es un fenómeno que tiene muchas explicaciones y factores. En general, los cambios realizados responden a los requerimientos particulares de los hogares: para adecuarse al contexto cultural, para adaptarse al ciclo natural de crecimiento de las familias, por aspiraciones y expectativas, por interés en la personalización, para tener mejor confort, y para generar ingresos. Este último es realizado mediante la construcción de habitaciones adicionales, transformación de espacios para incluir amasanderías, talleres o negocios o incluso, adaptación de patios para servir de huertos, gallineros o estacionamientos.
- Usted también llevó la investigación de HBW a los barrios transitorios de emergencia construidos tras los aluviones de 2015 en Atacama. ¿Por qué esta selección y qué metodología utilizó para su estudio?
La vivienda es esencial para la supervivencia en caso de desastres, ya que brinda seguridad y protección, pero también es fundamental para la dignidad, la vida familiar y, en muchos casos, entrega un espacio para la generación de ingresos, los que contribuyen directamente a la recuperación. En particular, Chile se encuentra expuesto a distintas amenazas, algunas de las cuales han generado desastres de magnitud. Luego de esos desastres se han construido asentamientos transitorios con viviendas de emergencia, siendo una opción para entregar alojamiento a grandes números de personas. En este contexto, no existen estudios sistemáticos sobre las actividades generadoras de ingresos en las viviendas de emergencia en Chile. Existen investigaciones sobre mejoras incrementales a viviendas sociales e informales, algunas de las cuales incorporan ampliaciones para actividades económicas y hay registros sobre las modificaciones realizadas por los usuarios a sus viviendas de emergencia, sin embargo, ningún estudio aborda la dualidad del espacio doméstico como espacio productivo. Entonces, éste ha sido el foco de mi investigación.
Para abordarlo, junto al equipo del Laboratorio Ciudad y Territorio hemos combinado distintos métodos. Nos dimos cuenta de que, tanto las ciencias sociales como las técnicas arquitectónicas por separado no logran representar las relaciones y conflictos entre el ámbito doméstico y productivo en las viviendas. Entonces, combinamos técnicas de la arquitectura (croquis, planos, maquetas y axonometrías) y de las ciencias sociales (observación, entrevistas y grupos de discusión) para captar la relación entre los espacios doméstico (reproductivo) y laboral (productivo) en los hogares.
- Respecto de la investigación sobre los barrios en Atacama, ¿Qué hallazgos destacaría?
Primero, que la mayoría de los hogares utilizan las viviendas como un espacio para la generación de ingresos y destinan espacios particulares para ello. En las entrevistas las personas no reconocen esas actividades como "trabajo", porque existe una concepción fija de lo que significa: cumplir un horario fuera del hogar, con un/a jefe/a, etc. Pero en todos los hogares entrevistados existe un espacio destinado a la venta, la preparación, entrega de servicios o realización de actividades que contribuyen a los ingresos familiares, y, por ende, a la recuperación económica de las familias. Un segundo aspecto, es que pese a destinar ciertas áreas de la vivienda a las actividades económicas, existe una frontera difusa con el ámbito doméstico, que en algunos casos permite mayor flexibilidad, pero en otros genera ciertos conflictos. Un tercer aspecto es que todas las viviendas fueron modificadas, y que existen ciertos patrones de crecimiento. Encontramos que la relación con la calle y el tipo de modificaciones que se hacen a las fachadas dependen del tipo de actividad que se realiza (atención a público, servicios que se entregan a la comunidad, servicios que se entregan fuera de la comunidad, etc.), pero aún estamos analizando esos datos. Finalmente, un aspecto fundamental es el rol que juegan las mujeres. Esto se debe principalmente a la oportunidad de combinar actividades productivas y reproductivas en el hogar, la inseguridad del empleo formal, la falta de alternativas para el cuidado y las labores domésticas y falta de otras alternativas viables para producir ingresos. Esta integración de las actividades productivas y reproductivas tiene efectos positivos y negativos. Por un lado, permite flexibilidad en la organización del tiempo para diversas actividades en función de las necesidades familiares. Por otro lado, perpetúa los roles tradicionales con "obligaciones domésticas femeninas" y "ocupaciones masculinas".
- Tomando los resultados de sus investigaciones sobre vivienda y generación de ingresos, ¿qué recomendaciones pueden establecerse para eventuales políticas públicas? ¿Cómo vislumbra el impacto de este estudio?
En relación con la planificación de los asentamientos transitorios, en uno de los casos analizados, se diseñó un espacio comercial para el barrio y se construyeron stands, sin embargo, no funcionaron por falta de comunicación y coordinación con la comunidad. Entonces, esta investigación contribuye al entendimiento de estas dinámicas para la futura planificación de asentamientos y viviendas, las cuales deben considerar la posibilidad de incorporar dinámicas económicas de recuperación, mediante una gestión que incluya la participación de las comunidades. Por otro lado, se deben considerar diferentes opciones para las familias afectadas: 1) barrios transitorios concebidos para su desarme; 2) barrios que se transformarán en asentamientos permanentes de manera progresiva; y 3) barrios permanentes donde los hogares alojarán de manera transitoria. En cualquiera de los casos, el diseño debe considerar la posibilidad de incorporar dinámicas económicas.
- De alguna forma, esta investigación se adelantó a lo que fue la pandemia y la llegada del teletrabajo de forma masiva. ¿Qué antecedentes puede extrapolar a lo que sucedió en este contexto?
Justamente al finalizar el confinamiento realizamos un estudio para entender cómo las viviendas fueron utilizadas en la pandemia, más allá del teletrabajo. Junto con nuestro equipo y un grupo de estudiantes de arquitectura entrevistamos en profundidad a familias que habitan en edificios en altura en el centro de Santiago. Algunas conclusiones fueron similares a las que obtuvimos en la investigación de Atacama. En todos los casos existían áreas que se utilizaron para generar ingresos y se realizaron modificaciones para acomodar este doble uso. Por otro lado, hay aspectos que fueron diferentes. Los casos de estudio fueron departamentos, por lo cual, no había una relación con la calle, pero sí había repetición en el uso de los espacios, dependiendo del nivel de privacidad que requerían las actividades. Por otro lado, el tema de género no fue tan preponderante en las actividades económico-productivas, pero si apareció una desigual repartición de las labores domésticas.
- ¿Continuará investigando sobre esta temática de espacios compartidos? ¿Qué aristas considera que faltarían por abordar? ¿Cómo proyecta el desarrollo de sus líneas de investigación?
Me apasiona investigar sobre las formas de habitar y poner en crisis las visiones más tradicionales de la vivienda, por lo cual seguiré estudiando esta línea temática en sus distintas escalas. Creo que hay mucho espacio para desarrollar innovaciones tanto en el diseño individual de las viviendas como en su agrupación y colectividad. Para ello, es necesario entender cómo se usan los espacios, cuáles son las necesidades y percepciones de las personas, y cómo esto se manifiesta en el ámbito físico. Hasta ahora he utilizado métodos de las ciencias sociales, de la antropología y de la arquitectura, pero como desarrollo futuro, creo que podemos incorporar otros conocimientos, por ejemplo, de la psicología ambiental y la neurociencia, con el objetivo de entender mejor un tema que tiene tantas aristas: nuestro hogar.